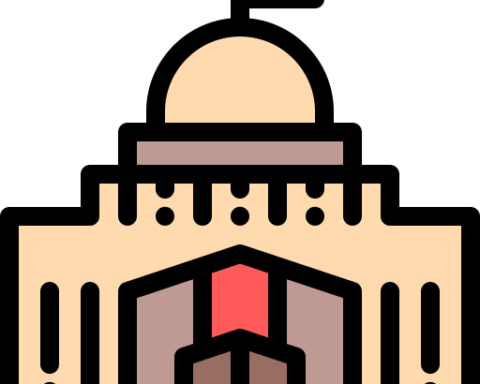Artículo de opinión de Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO

Las sociedades modernas marchan gracias a un engranaje complejo de servicios que garantizan derechos, sostienen infraestructuras y permiten la convivencia. En el centro de ese mecanismo o por lo menos con cierta relevancia se sitúa el empleado público, que lejos de ser un mero ejecutor de trámites, debería ser la garantía viva del buen funcionamiento de la sociedad concreta a la que sirve. Sin embargo, todavía persiste una tendencia a percibir al funcionario como alguien distante, protegido por una supuesta seguridad laboral y salarial, por cierto, fama que han conseguido gracias a su perseverante desidia, que en ocasiones se transforma en rigidez, exceso de poder que no deberían tener ni ejercer y desafección hacia el ciudadano.
Esta percepción no surge de la nada, siempre la Administración Pública ha sido concebida como un espacio donde la estabilidad laboral es un fin en sí mismo. El valor del servicio público queda, en muchas ocasiones, desplazado por la sensación de que el puesto desempeñado otorga una legitimidad casi incuestionable. Esa mentalidad, más cercana a lo que podríamos denominar un mandato divino que a una verdadera responsabilidad pública, dificulta que algunos trabajadores del sector público se vean a sí mismos como profesionales productivos, sujetos a evaluación, mejora continua y vocación a los demás.
Para entender por qué la Administración Pública existe y son necesarios sus profesionales, conviene recordar su origen. A medida que las sociedades se fueron conformando como tales, creció la complejidad de gestionar lo común, superando la capacidad de la autogestión directa. Se hizo necesario delegar en un grupo de personas tareas esenciales, tales como organizar recursos, velar por el cumplimiento de normas, redistribuir bienes, asegurar servicios y mantener el orden. La ciudadanía, a cambio, aceptó financiar esa estructura mediante impuestos, bajo un contrato implícito basado en tres pilares, a saber, buena gestión, mejor gobierno y transparencia. Es decir, eficiencia, responsabilidad y actuación profesionalizada. El funcionario, por lo tanto, no existe como un puesto de trabajo privilegiado, sino como una función, no se le otorga poder, sino responsabilidad.
El reto actual consiste en reconstruir un ecosistema mental y organizativo que devuelva este origen a la conciencia profesional de quienes trabajan en el sector público. Para ello, es necesario generar una cultura donde se entienda que su misión no nace de la autoridad del cargo, sino de la legitimidad que le concede cada ciudadano que contribuye con sus recursos económicos a su mantenimiento, es decir a que cobre un sueldo.
Este cambio implica varios elementos clave. En primer lugar, formación continua en ética o moralidad pública, porque la honradez, la transparencia y la orientación al servicio no se presuponen, se cultivan. En segundo lugar, sistemas de evaluación y reconocimiento del desempeño concreto, que premien la productividad real y no solo la antigüedad o la permanencia. En tercer lugar, una comunicación interna que refuerce la idea de corresponsabilidad, recordando que cada interacción con el ciudadano representa la imagen de la Administración Pública al completo. Por último, es imprescindible romper la distancia simbólica entre el burócrata y el ciudadano, fomentando una actitud de cercanía, escucha y resolución. Un empleado público consciente de su papel no se siente intocable, sino útil, no vive de la autoridad, sino del propósito, no se blinda, sino que se compromete. Cuando esa mentalidad se impone, la Administración Pública deja de ser un aparato distante para convertirse en un auténtico servicio público, siendo eficaz, humano y unido con quienes la sostienen. Ya el presidente Ronald Reagan declaró que “el mostrador de un funcionario es lo más cerca que estaremos de la eternidad en vida”.